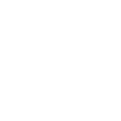Los 100 mil millones de neuronas que contiene el cerebro humano son la “mercancía” más codiciada del planeta. En los próximos años -a medida que evolucionen las ciencias comportamentales y la tecnología- los gigantes de internet, las grandes empresas, los partidos políticos y las potencias extranjeras intensificarán sus esfuerzos para controlar ese mercado esencial que maneja fortunas tan colosales y letales como las ventas de armas. Esa pieza clave del cuerpo humano de apenas 1,4 kilos, que reacciona cuando recibe un estímulo emocional externo, es la que adopta decisiones de consumo en apariencia triviales, multiplica las cadenas de like, siembra leyendas, fecunda ídolos de barro y teorías complotistas, legitima fake news, respalda o repudia políticas autoritarias, y gravita en todo referendo o elección presidencial.
Los esfuerzos por inducir la conducta humana -a través de algoritmos que determinarán sus comportamientos políticos y de consumo- representan la apuesta más importante que enfrentará la especie humana en el siglo XXI. En cierto momento, el hombre tendrá que decidir si aspira a controlar su destino o si, voluntaria o inconscientemente, se inclina ante la presión invisible y se convierte en zombi social.
Cuando dirigía la mayor cadena privada de televisión francesa (TF1), Patrick Le Lay reveló la importancia comercial que tenía monopolizar la atención del público con programas de juegos y diversiones: “Para que un mensaje publicitario sea efectivo, es preciso que el cerebro del espectador esté disponible”, argumentaba. La vocación de esas emisiones es preparar esa disponibilidad entre dos mensajes publicitarios. La definición de su estrategia de marketing pasó a la historia sintetizada en una fórmula célebre: “Lo que vendemos
El consumidor de televisión tardó mucho tiempo en descubrir que del otro lado de la pantalla su tiempo disponible se contabilizaba en dólares por segundo. Esa mecánica se repite también -aunque en forma exponencial- en las redes sociales: cada usuario consagra un promedio de cinco años de su vida a navegar por Facebook, Tweeter, Youtube, WhatsApp, Instagram, Messenger o Pinterest.
Desde una perspectiva económica, las redes sociales capitalizan cada minuto de tiempo disponible de sus abonados. Facebook, con 2.700 millones de utilizadores en el mundo -cifra que representa un tercio de la humanidad-, facturó 17.740 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 (+18% con respecto al mismo período de 2019) y terminará el año con un ingreso cercano a 70.000 millones a nivel global. Ese volumen traduce, en parte, la sobredosis de consumo provocada por la cuarentena en todo el mundo que, en ese sentido, operó como un jackpot inesperado.
Por simple efecto multiplicador, todo aumento de audiencia origina mayores ingresos porque, en forma mecánica, produce un incremento de las tarifas publicitarias. En 2019, el mercado de publicidad digital solo en Estados Unidos ascendió a 129.340 millones de dólares (casi el doble de la televisión). En un estudio para el think tank Future Majority, Robert J. Shapiro -exsubsecretario de Comercio para Asuntos Económicos de Bill Clinton- calculó que en 2022 cada norteamericano le asegurará un beneficio de 308 dólares a las redes sociales. Es precisamente en este punto donde comienza a tener sentido el proverbio anónimo que conocen los especialistas de marketing: “If it’s free, you’re the product” (Si un servicio es gratuito es porque el producto eres tú).
Más concretamente, el producto es el cerebro.
Desde hace dos décadas, los grandes demiurgos de internet y del e-comercio denigran el concepto de privacidad y pugnan por imponer su business model como norma social. Pero, en esas saturnales del capitalismo no todo es cuestión de profit. La clave del sistema es su capacidad de influencia en el comportamiento político de la sociedad.
La dimensión más grave y más rentable del bombardeo permanente que sufren las neuronas proviene del uso -generalmente clandestino- que realizan los gigantes de internet en complicidad con las empresas de data mining (literalmente “minería de datos”) para extraer las informaciones y metadatos que contiene cada operación de navegación por internet y, en particular, por las redes sociales: fotos, tweets, videos, mails o simples likes. Cada uno de esos gestos, bien analizados, traduce expectativas, sensibilidades, ideologías y comportamientos de compra que pueden ser hábilmente explotados.
Multiplicados por los 350 millones de fotos que circulan a diario solo por Facebook, y los millones de likes que se emiten cada 24 horas, esos clicks contienen una mina de información de valor inconmensurable. Es casi imposible imaginar mentalmente ese volumen sideral de bytes: cada minuto que transcurre, el mundo genera una cantidad de datos comparable a toda la información producida por los 80 mil millones de seres humanos que poblaron la Tierra desde la Creación hasta nuestra era. Los especialistas aún no consiguieron ponerse de acuerdo sobre cuál era la unidad de medida apropiada para calcular ese tesoro de información digital (yottabytes, brontobytes o geopbytes).
Ayudados por los algoritmos -capaces de crear diferentes versiones de un mismo mensaje político adaptados a la ideología, al medio social e inclusive a la preferencia sexual de cada usuario-, los candidatos pueden virtualmente susurrar al oído de cada elector. Durante la campaña de Donald Trump en 2016, “cada día podíamos lanzar entre 50.000 y 60.000 variaciones de anuncios por Facebook”, reconoció después el director de la campaña digital, Brad Parscale.
La creciente influencia que tienen las redes sociales en la decisión de los electores explica el vertiginoso despegue de presupuestos invertidos en internet, que pasaron de 22,2 millones de dólares en 2008, el año en que Barack Obama se convirtió en el primer candidato en explotar el potencial de las redes sociales, a 1.400 millones en 2016 cuando Trump derrotó a Hillary Clinton, según un análisis de Borrell Associates. Una investigación del Congreso norteamericano probó en 2018 que, para forjar la victoria de Trump, su equipo había utilizado los datos personales de 57.000 millones de “amigos” entregados por Facebook a la consultora Cambridge Analytica para que pudiera urdir los mensajes diferenciales. El método había sido experimentado seis meses antes por la misma consultora para hacer ganar al “leave” en el referendo británico sobre el Brexit.
La técnica, en apariencia, es irreprochable porque no apela a la violencia física ni recurre a ninguna práctica intrusiva. Pero, esa arma de destrucción masiva, imperceptible a primera vista, representa de todos modos un método de manipulación más vasto y más insidioso que las operaciones de propaganda utilizadas por los totalitarismos más pérfidos del siglo XX.
El mismo riesgo resurge ahora como un espectro en vísperas de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos y se multiplicará en forma exponencial en los próximos años, a medida que evolucionen las tecnologías de las redes sociales, la plasticidad de los algoritmos y las investigaciones en psicología, neurología y semiología “para engañar y manipular los cerebros”, como profetizaba la periodista francesa Marie Bénilde en su libro ¿Acaso no matan a los cerebros? El riesgo de ese proceso, que progresa cada día a ritmo verrtiginoso, es precisamente que intoxica poco a poco el funcionamiento de las neuronas hasta transformarlas en piezas atrofiadas de una maquinaria averiada.